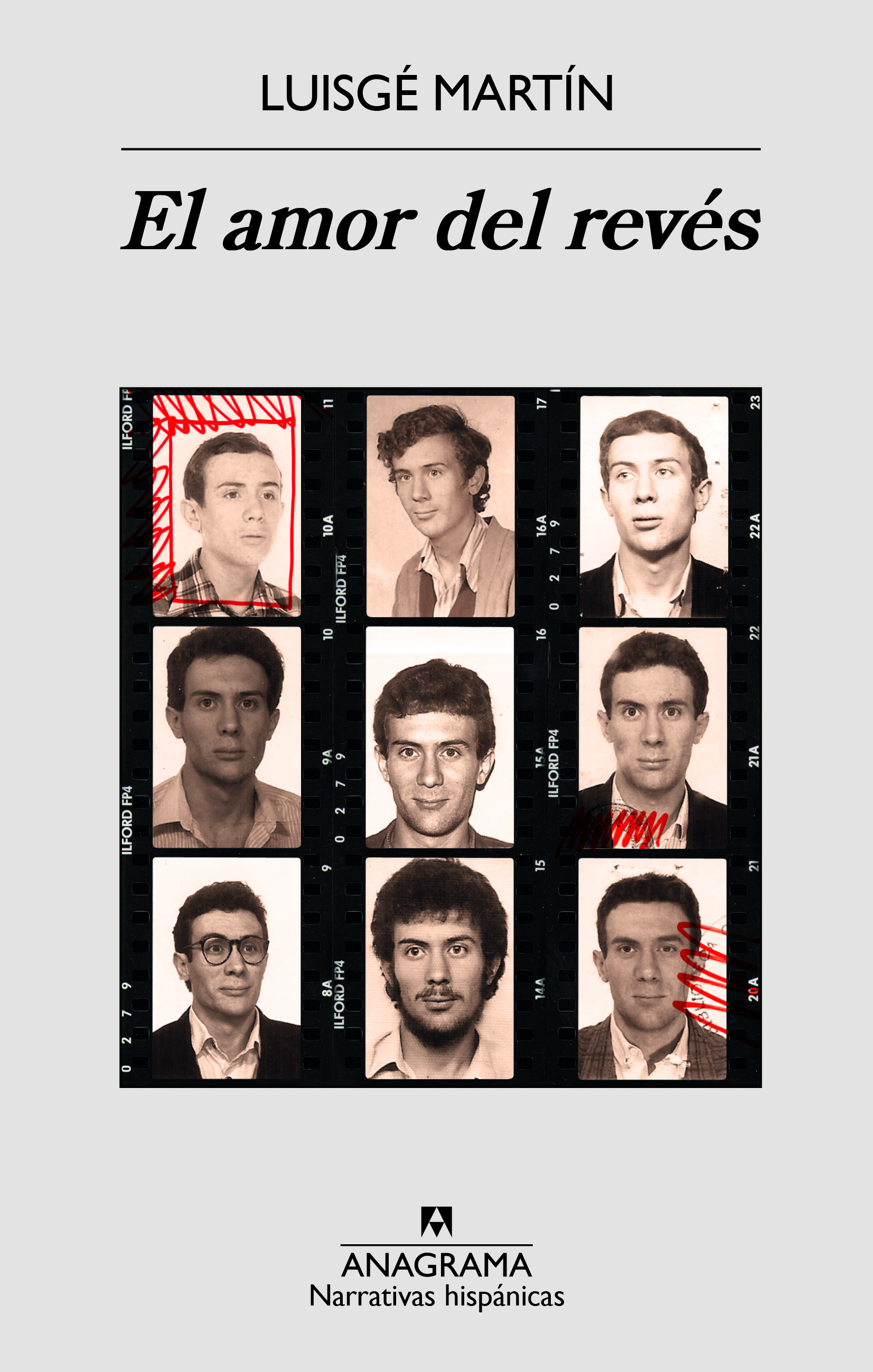Clarissa tiene once años; es una estudiante ejemplar y una buena hija, pero no le gusta relacionarse con otras personas, es muy solitaria. Un buen día, su primo Arthur, de dieciocho años, a quien apenas conoce, llega a su casa. Arthur es un chico problemático que ha intentado suicidarse, ha estado ingresado en un hospital y ahora acude a la gran ciudad para pasar el curso con sus tíos y su prima. El chico odia estudiar y le encanta salir con sus amigos. A su manera un tanto disfuncional, Arthur sentirá una creciente compasión por Clarissa y pasará a ser el único que la comprende. Ambos comparten la misma soledad, quizá a causa del miedo a perderse, a disolverse, a pasar desapercibidos ante el resto del mundo.
Llega un momento en la vida, en la de
todos, en la que el mundo se divide sólo en dos grupos: los
que son mayores que tú y los más pequeños, como si ésa fuera la única
distinción posible. Los más viejos, los
más jóvenes. Es por eso que uno –o sea, yo- abre la boca y pone los ojos
redondos cuando ve que la autora de Quizá,
la novela publicada por la editorial Siruela en su colección Nuevos Tiempos,
tiene veinticinco años. Sí, veinticinco. Luisa Geisler, que ya ha sido
seleccionada como una de las mejores narradoras brasileñas jóvenes, se mete en asuntos tan complicados como la
soledad (crónica), la incomunicación (crónica) y la tristeza (crónica),
todas en el ámbito de lo doméstico, en las frágiles relaciones familiares. Y os
lo reconozco, me pongo alerta ante tanta juventud, entre la sorpresa y la incredulidad,
entre la fascinación y el rechazo. Son prejuicios, o envidias. O quizá un poco
de cada uno.
Quizá
se sustenta en la relación de Clarissa y Arthur. Ella es una niña brillante,
estudiosa y casi olvidada, que se entretiene como puede y que parece haberse
acostumbrado a la ausencia de sus padres, que trabajan todos los días a todas
horas; su mundo es un rincón y un gato. Él
es un joven rebelde y descuidado, que huele a alcohol y a tabaco, con ganas de romper los moldes, de explorar, de
experimentar y de desobedecer, que además viene precedido por ciertas
circunstancias graves; tiene dilataciones en las orejas, lo persigue el abandono. El encuentro entre los
dos protagonistas no será fácil, o pasará por baches, pero servirá para
redimirlos a los dos, para que descubran un espacio más sereno, más pleno y más
feliz del que habían conocido. Estas dos almas solitarias se reconocerán en sus
tristezas y emprenderán, al compás, un re-conocimiento del mundo, de la familia
y de las relaciones personales. Alrededor de esta amistad orbitan otros personajes,
secundarios, pero grises, sumidos cada uno en su propia mediocridad, haciendo
de la vida un teatro aburrido.
Hay
en toda la novela –quizá eso lo da la juventud- una búsqueda, una necesidad
continua de innovar. Se ve en la estructura –capítulos cortos, sin
orden cronológico, a veces compuestos sólo por una frase o un número-, en la prosa
–recurre muy a menudo a las repeticiones, como la descripción de la televisión-
y hasta en los diálogos, que tienen a la profundidad. Se nota un interés por encontrar su propia voz, por diferenciarse del
resto y por hacer algo original. Lo consigue, sí, de eso no hay dudas,
aunque creo que la historia era lo suficientemente potente como para centrar al
lector en la trama. La estructura, al principio, puede descolocar. Eso no quita que Luisa Geisler se revela ya, con
veinticinco años, en una narradora con las ideas muy claras, con una pluma
solvente. Lean por ejemplo: “Si quieren que te escuchen, tienes que ponerte una
máscara” o “Algún día –ella me miraba, yo sabía que iba a llorar-, algún día
vas a echar de menos hoy”.
Quizá, de
Siruela, es la mirada de una escritora joven sobre el inescrutable y enrevesado
mundo de las relaciones humanas. Y ojo, no lo digo como un defecto: la mirada joven le da frescura, le da
espontaneidad y cierta peculiaridad. Luisa Geisler, la autora, nos mete en
la una familia donde nada parece lo que es, donde todos los miembros luchan por
sobrevivir y por hacer lo único que saben: intentar ser felices a toda costa.
Están muy bien conseguidos los matices en esa relación de los dos jóvenes, esa pesadez ante el mundo –desde tan
pequeños-, esa necesidad imperiosa de ser salvados. Como tú, como yo.